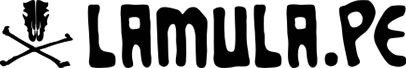Educación: ¿reducir brechas o transformar?
La nueva ministra de Educación ha declarado que el norte de su gestión será la equidad y que el gobierno buscará reducir las brechas, por ejemplo las diferencias en logros educativos de los estudiantes rurales y urbanos que se verifican en todas las pruebas nacionales e internacionales. ¿Se podrá reducir esas diferencias y al mismo tiempo elevar los promedios nacionales para mejorar la posición del Perú en el contexto internacional? ¿Qué políticas y estrategias concretas servirán para lograr resultados mejores del sistema escolar en su conjunto y a la vez reducir las distancias en la calidad y los logros de las escuelas de los distintos grupos socioeconómicos y étnicos del Perú?
A menudo se afirma que ya se sabe lo que se tiene que hacer para cambiar la Educación, para mejorar la calidad y la equidad. También se dice que no hacen falta más diagnósticos ni debates, puesto que ya está instalado un consenso generalizado sobre los problemas y las soluciones; consenso que se expresaría en el Proyecto Educativo Nacional y en otros documentos oficiales. No comparto esa opinión; las políticas de los últimos cinco años no se han guiado por el PEN, lo cual demuestra que el supuesto consenso no incluye a quienes aplicaron esas políticas. Lo mismo puede decirse de quienes han apoyado y comparten la inversión millonaria en colegios mayores y emblemáticos para las élites, en contra del espíritu y el texto del Proyecto Educativo Nacional.
El debate es indispensable. La aplicación del Proyecto Educativo Nacional para llegar al 2021 con una educación de calidad para todos y todas –es decir, con equidad- exige una transformación del sistema escolar peruano, es decir una verdadera revolución educativa; no será suficiente con adoptar medidas que apunten a mejorar en algo las condiciones en que se educan los más vulnerables y desfavorecidos de la población nacional. Se tiene que avanzar progresivamente hacia un cambio en la lógica de producción y distribución y regulación de la educación escolar, para revertir una tendencia de décadas a la segregación, privatización y diferenciación de las escuelas. Se tiene que iniciar la transformación para abrir un proceso sostenido y persistente de creciente calidad y equidad.
Los estudios de UNESCO (SERCE) y la OECD (Pisa) han mostrado que la segregación es uno de los factores fuertemente asociados al rendimiento educativo general y a las desigualdades entre poblaciones y entre escuelas, en el Perú y en otros países. En términos gruesos eso significa que el bajo nivel y las diferencias en los resultados educativos se explican porque tenemos un sistema de “apartheid escolar”, en el que cada estudiante asiste a un tipo de escuela que corresponde al estatus socioeconómico o étnico de su familia, de modo que en cada escuela se agrupan poblaciones homogéneas y se excluye a los diferentes. En el campo de la educación privada la segregación se genera por el precio, o sea por la capacidad de pago de las familias; en el sistema estatal, la selección de estudiantes muchas veces también responde a la capacidad de contribución económica de las familias, a lo que se agregan otras variables vinculadas al capital social y al poder. En los dos extremos de la distribución, los “ricos o poderosos” se reúnen en las escuelas mejor dotadas y los más desfavorecidos de la sociedad se encuentran con sus iguales en las escuelas más precarias; entre esos dos extremos, una falsa “libertad de elección” regulada por el mercado coloca a cada estudiante en una escuela del estrato al que pertenece su familia.
El modelo de segregación escolar vigente es incompatible con los objetivos de calidad y equidad y el logro de resultados educativos iguales que propone el Proyecto Educativo Nacional. Por el contrario, el modelo vigente reproduce y amplía las desigualdades, los privilegios y la exclusión existentes en la sociedad. En el sistema segregado cada tipo de escuela no sólo dispone de diferentes condiciones materiales (local, equipamiento, materiales de aprendizaje) y pedagógicas (maestros, programas y métodos), que podrían nivelarse (“cerrar brechas”) por medio de una intensa inversión estatal; además, en cada tipo de escuela es diferente el nivel educativo de los padres, la disponibilidad de recursos culturales (libros, internet, cine y teatro, etc.) del hogar y el saber previo de los estudiantes (capacidades producto de la alimentación, estimulación oportuna, educación inicial, oportunidades de aprendizaje no formal). Esta segunda diferencia entre escuelas, traída hasta ellas por los estudiantes y sus familias, sólo se puede revertir si se cambia gradualmente la segregación por un sistema escolar integrador, en el que la escuela recupere su condición de lugar de encuentro de todos y todas en un espacio público compartido, democrático y solidario.
Ojalá que se genere un debate abierto y transparente en torno al modelo de sistema escolar que deseamos tener en el año 2021 y las políticas y estrategias que hacen falta para avanzar hacia ese objetivo.